 Hace pocas horas que le he puesto punto y final a uno de los -indudablemente- grandes, muy grandes clásicos de la literatura española. Me refiero al reputado, a la par que creo desconocido, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. La edición es más o menos vieja, de 1985, encolada y negra, tamaño cuartilla, con aparato crítico y sellada por Cátedra en la colección ‘Letras Hispánicas’, número 90. Fácilmente reconocible. Con toda probabilidad fue una de esas lecturas obligadas que tuvo mi hermana en el instituto, pues a mí nunca me lo hicieron leer, tampoco en la carrera. No sé con qué pena o gloria pasó por sus manos, pero sí debo decir que ha sido bálsamo de Fierabrás para las mías y en ellas se quedará.
Hace pocas horas que le he puesto punto y final a uno de los -indudablemente- grandes, muy grandes clásicos de la literatura española. Me refiero al reputado, a la par que creo desconocido, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. La edición es más o menos vieja, de 1985, encolada y negra, tamaño cuartilla, con aparato crítico y sellada por Cátedra en la colección ‘Letras Hispánicas’, número 90. Fácilmente reconocible. Con toda probabilidad fue una de esas lecturas obligadas que tuvo mi hermana en el instituto, pues a mí nunca me lo hicieron leer, tampoco en la carrera. No sé con qué pena o gloria pasó por sus manos, pero sí debo decir que ha sido bálsamo de Fierabrás para las mías y en ellas se quedará.
No voy a embarcarme en un sesudo estudio de la obra. No es el lugar. Esta sección del blog la dedico a introversiones públicas (si se me permite el oxímoron) sobre algunos libros que llegan a mi vida y cómo impactan en ella. Así que dejaré a otros que hablen de la forma, del contenido simbólico o alegórico, de la significación histórica, del trasfondo filosófico, como hace Michael P. Predmore en esta edición. Yo me limitaré a expresar mi maravilla ante un libro así.
La línea estilizada en Platero.
Las breves escenas de costumbres, bien descritas, bien narradas en una delicada prosa poética modernista, han hecho el deleite de mis sentidos. Echaba de menos una línea estilizada de estas características. De hecho, he cobrado (triste) consciencia de cómo la prosa hoy en día se ha vuelto chata, hueca, directa como un puñetazo en las vísceras, sin el gusto por ese baile de consonantes y vocales, de palabras besándose con palabras, sin medir el número que suman, solo dejándose llevar, a veces truncando el orden habitual, a veces llanas como el andalú de los personajes. Me doy cuenta de que ya no está de moda ese tipo de frase. Seguramente en los talleres a los que asisten muchos de los actuales escritores best-seller se recomiende sujeto-verbo-objeto y la estructura simple por encima de la tan castiza subordinada. Que eso no nos haga, sin embargo, olvidar lo muy musical que puede llegar a ser la ola de un verbo concatenado a otro y a otro. Y a otro. Jiménez logra el equilibrio de forma natural.
Es necesario dejarse mecer, como lector, en este vaivén de letras que construyen pequeñas historias, en ocasiones simples retablos estáticos que evocan sentimientos en el yo poético, sin siquiera un conato narrativo. Se organizan (per)siguiendo las cuatro estaciones en orden cíclico, desde el final de un invierno hasta casi tocar el final del siguiente, durante las cuales el protagonista camina junto a su burro Platero, sin prisa, pero sin pausa, dejándose llevar por aquello con lo que topa: un hecho común, un recuerdo, un accidente, una flor, un pájaro… Transcribo una de esas secuencias, la CIV, pues todas y cada una de ellas son irreproducibles si no se hace con las palabras orijinales:
«¡Qué de hojas han caído la noche pasada, Platero! Parece que los árboles han dado una vuelta y tienen la copa en el suelo y en el cielo las raíces, en un anhelo de sembrarse en él. Mira ese chopo: parece Lucía, la muchacha titiritera del circo, cuando derramada la cabellera de fuego en la alfombra, levanta, unidas, sus finas piernas bellas, que alarga la malla gris.
Ahora, Platero, desde la desnudez de las ramas, los pájaros nos verán entre las hojas de oro, como nosotros los veíamos a ellos entre las hojas verdes, en la primavera. La canción suave que antes cantaron las hojas arriba, ¡en qué seca oración arrastrada se ha tornado abajo!
¿Ves el campo, Platero, todo lleno de hojas secas? Cuando volvamos por aquí, el domingo que viene, no verás una sola. No sé dónde se mueren. Los pájaros, en su amor de la primavera, han debido decirles el secreto de ese morir bello y oculto, que no tendremos tú ni yo, Platero…» (páj. 207).
El contraste de una a otra escena puede quitar el aliento: la contemplación de las rosas del Ángelus puede llevar, en la pájina siguiente, al moridero de los animales abandonados; la mirada fija en el encanto de la casa de enfrente evoca, después, la muerte de un niño del pueblo; el revoloteo de la mariposa, a la del propio Platero. No es de extrañar que el primer editor del libro, Francisco Acebal, a cargo de la biblioteca Juventud de la editorial La Lectura, en su lecho de muerte, todavía recordara y citara ante el propio Juan Ramón los ‘versos’ finales del deceso: «Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores…» (páj. 236).
No se puede añadir mucho más. La lectura es necesario hacerla, pero, ¿por qué no se hace? ¿Por qué un libro de tal belleza -estética, narrativa, descriptiva, simbólica, fáctica- da la sensación de que está limitada a las bibliotecas de filólogos? ¿Cómo un libro, que fue destinado inicialmente a lectura infantil, hoy pasa completamente desapercibido, sea para niños o para adultos? Seguramente los propios profesores seamos culpables de esta omisión. Y probablemente se pueda justificar usando criterios lójicos. Incluso aceptables.
¿Por qué no se lee Platero?
Es un libro cuya comprensión resulta difícil de evaluar, si no se hace desde los parámetros de un análisis literario. Y para eso no hace falta leer el libro entero: probablemente haya fragmentos corriendo en los libros de texto, con sus debidas preguntas, mediante las que se pretenderá guiar al alumnado para que encuentre segundos significados o, entre líneas, las características del Modernismo. Incluso se podrá aducir que no es un libro que pueda leerse de forma rápida. Con unos estudiantes saturados por materias de las que (de)pende su futuro inmediato y con modelos de exámenes ‘estándarmente’ cuadriculados, no hay tiempo para una lectura pausada, que vuelva sobre escenas ya leídas, que no avanza más que cinco o seis en cada sentada, que requiere detenerse, mirar al techo, reflexionar, volver a empezar… ¿Qué docente se atreverá a incluir una lectura así en sus programaciones? ¿En sus planificaciones y cronogramas? Por no citar también cierto pudor -¿pavor?- que existe entre algunos profesores a la hora de incluir ‘clásicos’ tan ‘clásicos’.
Pero entonces se habrá perdido la majia de una lectura que evoca la nostaljia de la infancia, la belleza de lo simple, la pureza de la amistad, el gusto por la palabra… Y podría seguir haciendo paralelismos básicos como estos sin detenerme. Platero y yo ha de volver a los listados de Secundaria y Bachillerato, a los catálogos de recomendaciones de los libreros, a las novedades en las revistas especializadas, de donde no debería haberse ido en uno de esos paseos de flâneur con el que imajino que el protagonista con su burro dejaron la caja cuadrada de escritura para salirse por un marjen, como si fuera la marjen de un río, y pasear por ella. Pero, «Platero, tú nos ves, ¿verdad?» (páj. 237).

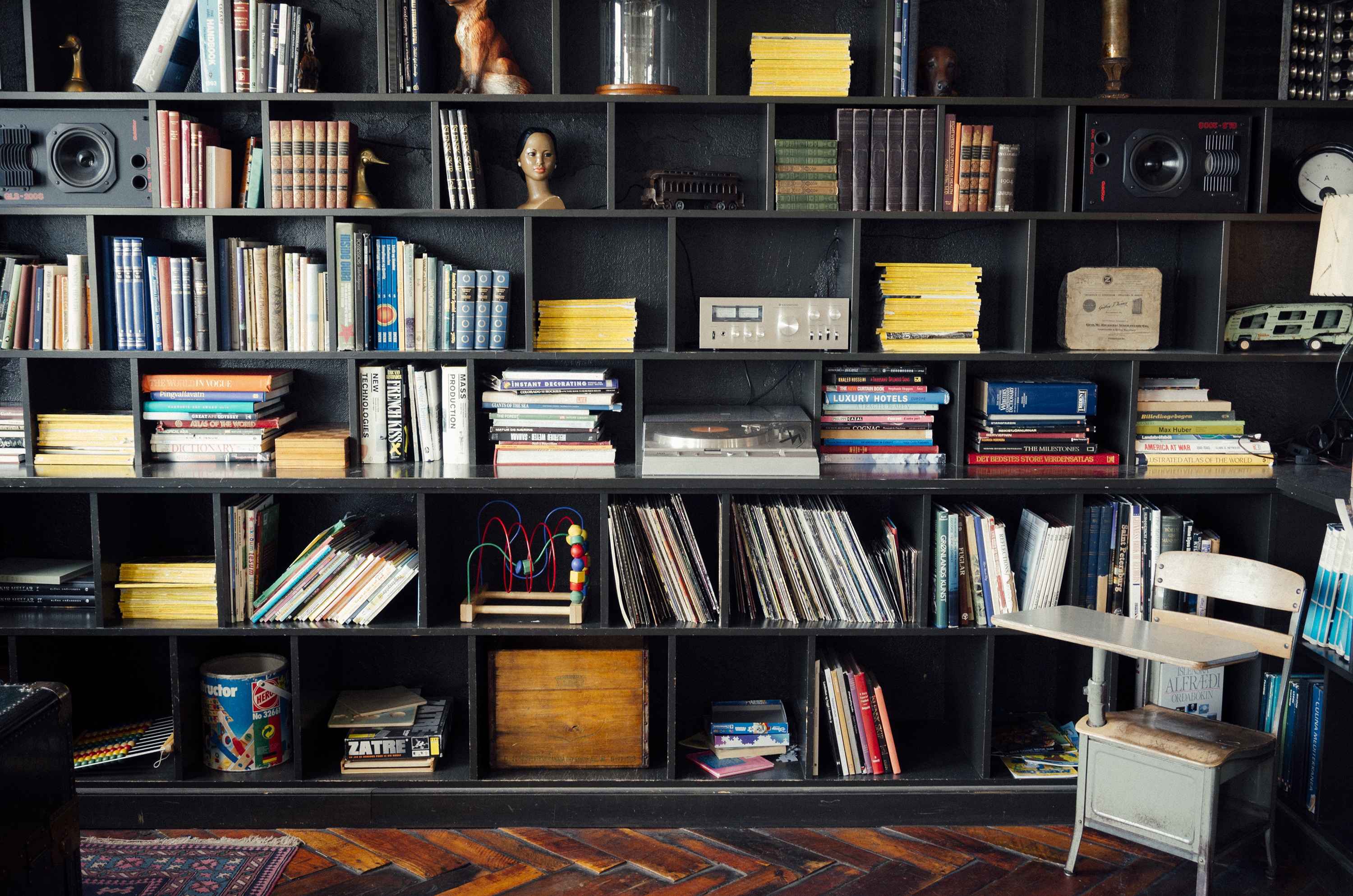



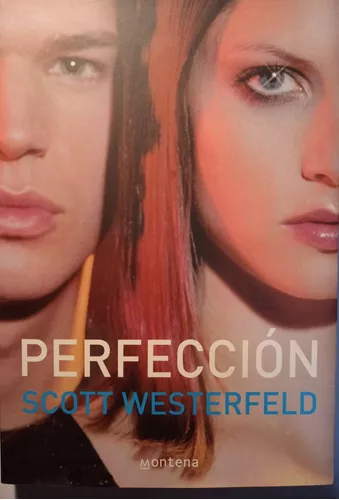
Deja una respuesta