En el proceso de leer, hay una fase muy especial para cualquier lector avezado: la relectura. No me voy a embarcar en todas las (fascinantes) teorías de la recepción que se han postulado sobre esta etapa vital. Lo dejo para quienes, más duchos, se atrevan a analizarla con los tecnicismos apropiados. Yo únicamente quiero expresar la maravilla de releer un libro, cuyo recuerdo se nutrirá, a partir de esta segunda lectura, de nuevos significados.

Me estoy refiriendo a la novela de Frank Herbert, Dune. Para quienes gozamos del género de la utopía y de la ciencia ficción, hay pocos libros que puedan impactar como la primera entrega de la inabarcable obra de Herbert & sucesores. Sin embargo, la leí a la tierna edad de ¿once? ¿doce? años, cuando todavía me encontraba enceguecida por mi fascinación tolkiana hacía la fantasía épica; y, si bien guardo un buen recuerdo, no me impactó como la lectura hecha ahora, a mis cuarenta y pico. En aquel entonces, el libro ni siquiera era mío: se lo robé -como todo buen lector hace en ocasiones- a mi tía, una edición en tapa dura publicada por Acervo en 1974.
Gracias al revival traído por la película de Dennis Villeneuve de 2021, hace un par de años me animé a hacerme con una copia en inglés (edición de Hodder & Stoughton, en tonos ocres, como procede, para celebrar el 50º aniversario), que ha aguardado a que se hiciera un hueco en mi listado de obligatorias. La película de Villeneuve es una excelente adaptación que deja muy atrás los esfuerzos hechos por Lynch en los 80. Mientras que la antigua versión pasó por mi vida sin pena ni gloria (más pena que gloria, si evoco la imagen de los gusanos Shai-Hulud), en cambio, en la nueva, el protagonista encarnado en Thimoty Chalamet me sedujo con esa belleza que solo la aristocracia medievalizante del Landsraad podría tener.
Así que hace unas semanas me embarqué en la lectura de Dune. Y puedo decir que igual que a los ocho años me convertí en adalid tolkiana –a pesar de llorar de terror con los fuegos fatuos de la Ciénaga de los Muertos (o justamente por eso)–, hoy con cuarenta y tres, recién girada la página final de la novela, me declaro acérrima amante del desierto de Dune. Creo que nunca una segunda lectura me dio tanto gozo.

La mezcla exquisita que compone el veneno de Herbert es difícil de contrarrestar. Por una parte, tenemos un reflejo de la Roma imperial, llena de intrigas dentro de intrigas, que impiden saber dónde está la aguja mortal de la trama. En ella destacan los Atreides, una familia de rostros acuñados por ese aire griego antiguo carlomagniano. Por la otra, está la representación de la vida de los tuaregs nómadas, endulzada con detalles robados de la cultura árabe. En medio de la rigurosidad del desierto, durante la lectura se puede percibir el frescor de las fuentes morunas, el olor del café cargado, el frufrú de las arenas movedizas; se oye el trasfondo de las lenguas arábigas en numerosos términos que describen la realidad de Dune: jihad, sayyadina, wali… El cóctel se especia con un código ético de vida casi en permanente estado de iluminación, procedente del fanatismo al sumarse a una lógica religiosa aplastante nacida en los climas más extremos, como el de Arrakis. Sobre esos extremismos se dibuja el bildungsroman de Herbert, centrado en el heredero de la familia Atreides, el joven Paul-Muad’Dib, de epíteto épico “La voz del Otro Mundo”, “El dador de agua” o “El que nos llevará al paraíso”.
Su historia queda amenizada por un ritmo narrativo rápido, aunque no trepidante –a diferencia de otras novelas más actuales, que parecen confundir acción con convulsión–, en el que los paisajes y la reflexión de los personajes enmarcan un listado de batallas continuas, tanto personales como grupales. El uso de un narrador omnisciente y de un estilo muy directo a la hora de reproducir los diálogos ayudan a enganchar al lector, que no siente que pierde el tiempo en extravagantes digresiones. Que conste que Herbert hubiera podido hacerlo, al estilo de Jules Verne o de Emilio Salgari cuando nos presentan esos otros mundos en los que todos ellos se recrean; y, sin embargo, no comete pecado similar: da la suficiente información como para imaginarnos los universos dunianos, creyéndonoslos, pero nunca reposa en ellos tanto como para agotar las posibilidades de la imaginación del lector. Cuando una escena se alarga en el tiempo y durante varios capítulos, Herbert emprende viaje –literalmente a otros planetas– para ofrecernos la cara opuesta. El juego Atreides-Harkonnen, que consiste en alternar un plano y otro, dejándonos ver las dos caras de la misma intriga –de la misma familia, como sabremos más adelante–, se sucede a lo largo de la novela sin que decaiga el ritmo narrativo.
Lo que une todos estos cosmos -el romano, el musulmán, el medieval, el griego- es la ecología, en el sentido más estricto de estudio del ecosistema. ¿Cómo una novela de los años 60 puede resultar tan actual? En pleno cambio climático, los ecólogos de Arrakis operan en la dirección contraria a la que parecemos llevar en la actualidad: pretenden convertir el erial en un vergel. Impacta el detallismo de las mejores tecnologías imaginadas por Herbert para poder sobrevivir en el desierto; pero sobre todo impacta la voluntad férrea de los Fremen de modificar su entorno para lograr obtener de él una vida digna: una vida humana. Eso sí, una sin inteligencia artificial, cuya presencia el autor se encarga de borrar compensándola con formaciones específicas para hombres y mujeres: la de los mentat, la de las Bene Gesserit, etc.
Es difícil transmitir solo en unos cuantos párrafos el buen gusto que permanece en mi paladar después de esta relectura. Pocas suponen una revelación; la mayoría, especialmente si son libros consumidos en la juventud, acaban convirtiéndose en una pequeña decepción, pues esa primera lectura, cuando el mundo se despliega por primera vez ante ojos adolescentes, no volverá a producirse más adelante. Sin embargo, hoy me he dado cuenta de que con once o doce años no entendí demasiado Dune.
Y eso me lleva a preguntarme: cuando no se comprende lo que se lee, ¿qué poso deja? ¿Cuál es el impacto de un libro que se leyó cuando no tocaba? ¿O es que está ahí, en el fondo, esperando a ser leído una segunda vez, para envenenar el alma con el gozo inesperado del (re)descubrimiento? ¿Permitirá esa nueva lectura entrever el pasado y el futuro al tiempo que se vive en el presente? ¿Nos convierte una relectura en mahdis, guías del Más Allá?

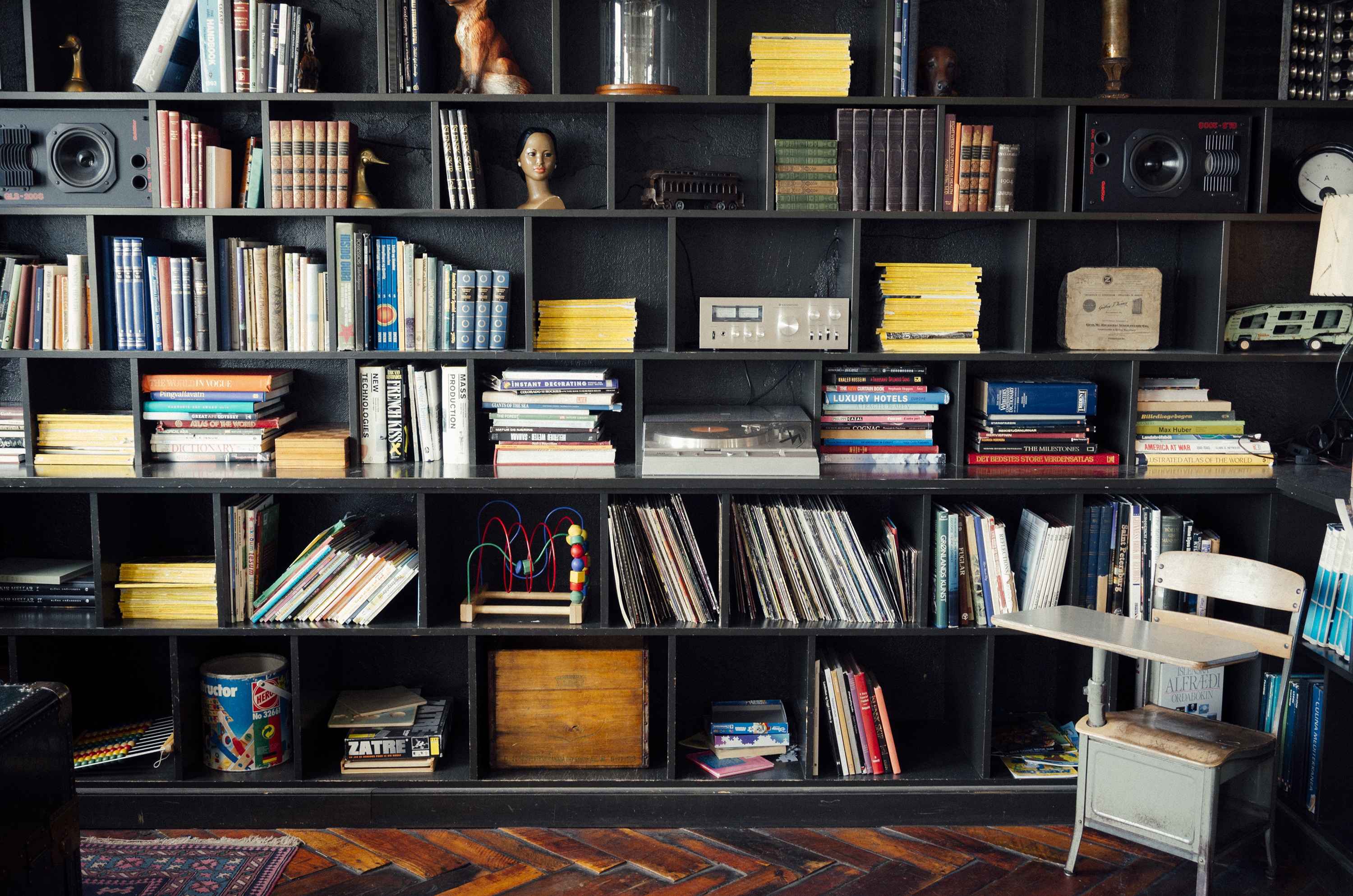

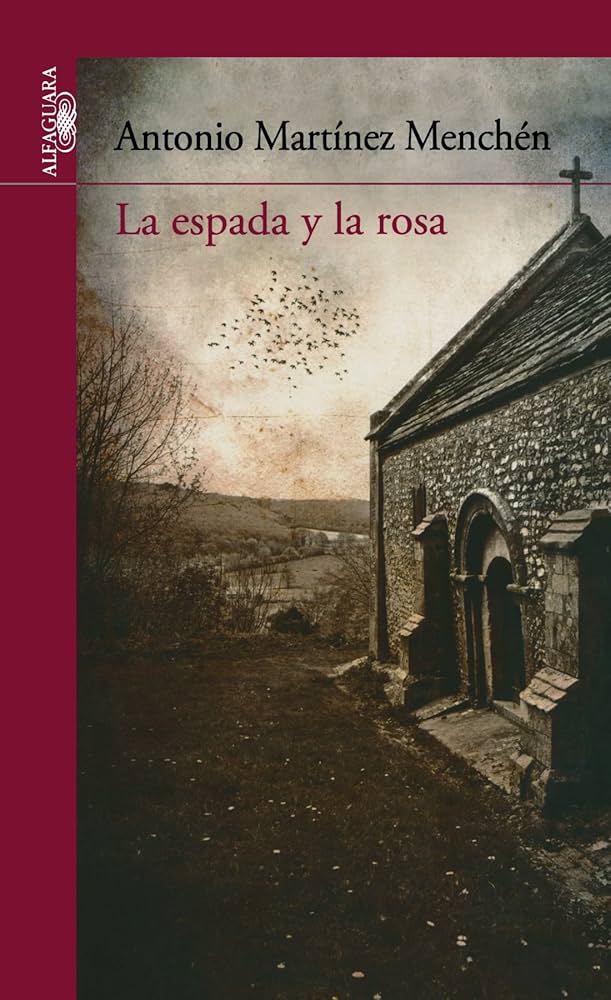
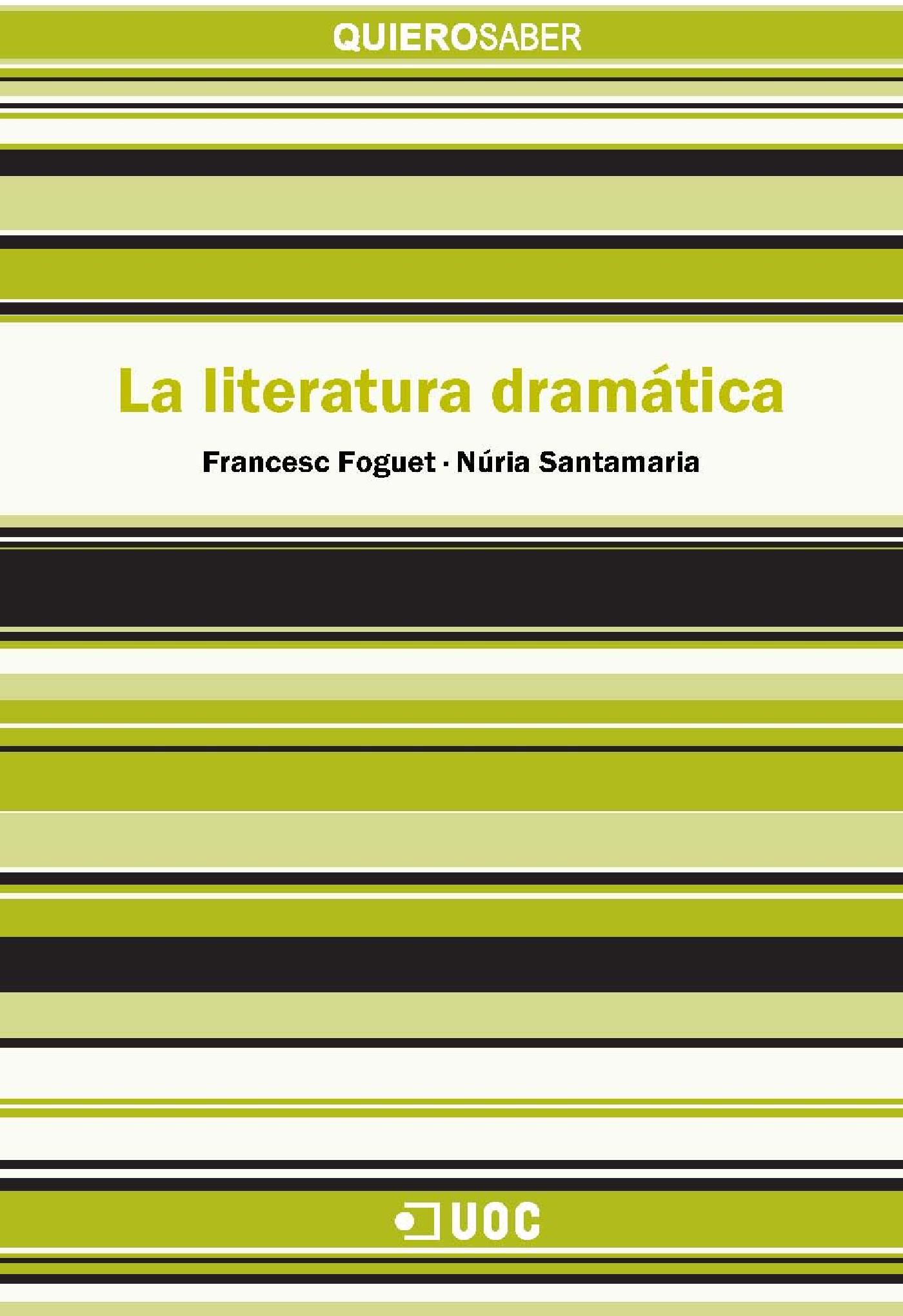
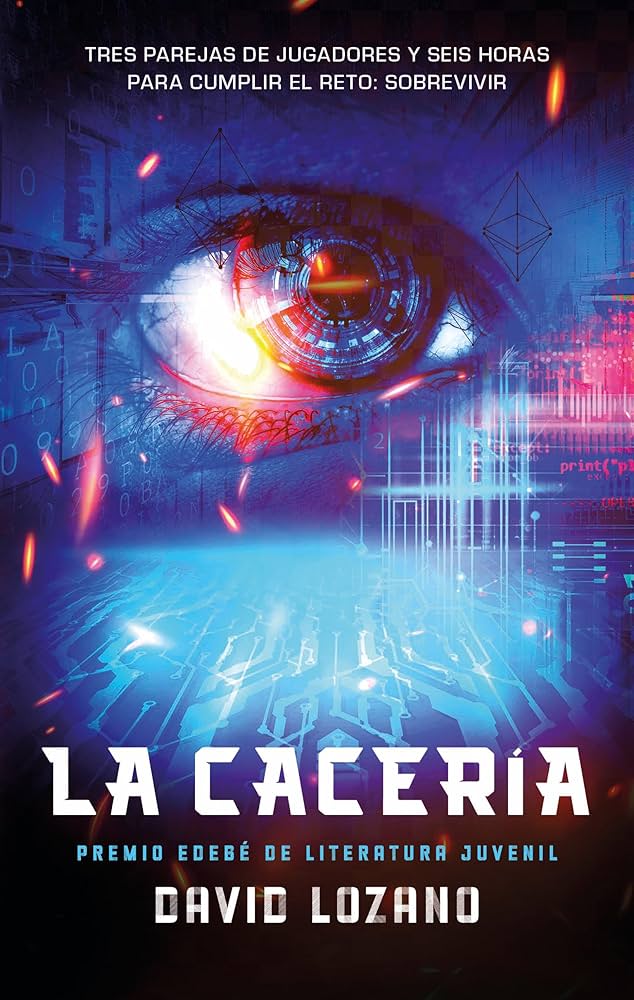
Deja una respuesta