Son contadas las ocasiones en que un filólogo lector (no todos lo son, aunque parezca absurdo) se enfrenta a un libro o a un autor a ciegas. Nunca diré en blanco, porque, por escasamente formado que esté en la materia, es difícil que un licenciado en Filología carezca de al menos una idea general de la literatura a la que se enfrenta… o de un prejuicio nacido de las lecturas de otros. Por eso, si se da, la experiencia resulta entomológicamente interesante.
 Es la que he tenido al enfrentarme a Mishima con La escuela de la carne, edición de bolsillo de Alianza, traducción -que parece directa- de Carlos Rubio. Autor japonés. Novela oriental. Literatura contemporánea. Mi desconocimiento resulta prácticamente absoluto. Quito el ‘prácticamente’: es absoluto. Creo que en alguna otra ocasión he comentado qué poco conozco la literatura asiática. Empecé a ponerle solución con un clásico, Ishiguro, si bien no fue gran acierto. Yukio Mishima es mi segundo intento. (Esta resistencia a Murakami acabará pasándome factura: parece que todos lo han leído y me canso solo de pensar que debería irme a él, como el resto. Llámenlo rebeldía adolescente tardía).
Es la que he tenido al enfrentarme a Mishima con La escuela de la carne, edición de bolsillo de Alianza, traducción -que parece directa- de Carlos Rubio. Autor japonés. Novela oriental. Literatura contemporánea. Mi desconocimiento resulta prácticamente absoluto. Quito el ‘prácticamente’: es absoluto. Creo que en alguna otra ocasión he comentado qué poco conozco la literatura asiática. Empecé a ponerle solución con un clásico, Ishiguro, si bien no fue gran acierto. Yukio Mishima es mi segundo intento. (Esta resistencia a Murakami acabará pasándome factura: parece que todos lo han leído y me canso solo de pensar que debería irme a él, como el resto. Llámenlo rebeldía adolescente tardía).
La única pista que tenía antes de empezar a leer la novela era la breve reseña de la contraportada. Pero, como suele suceder, el resumen daba pie a falsos amigos. Juzguen, si no: «Taeko Asano es una mujer independiente, divorciada, con un buen nivel de vida. Cansada de jóvenes inmaduros y de nuevos ricos banales, seduce a Senkitchi, un camarero de una discoteca gay de escandalosa reputación. Senkitchi es joven y atractivo, de mirada angelical, pero también de ambiciones perversas, y la aventura arrastrará a Taeko más allá de lo que espera».
La palabra ‘perversa’, sumado al título con alusión explícita a ‘la carne’, más esa cubierta de un cenicero lleno de colillas manchadas de carmín (Alianza nunca seduce con tales ilustraciones), me hizo esperar una versión oriental de Las edades de Lulú, con toques visuales de El imperio de los sentidos. ¡Qué le voy a hacer! ¡Mente sucia!
Tal vez era inevitable que pensara mal. Uno de los datos que me faltaba (por negligencia, pues debería haber revisado la portada) era que la novela fue escrita en 1963, previamente a la revolución sexual. Y otro fue mi propio error cultural: otorgar un significado moral católico a la ‘carne’ del título. Con toda probabilidad la obra fue muy provocadora -si no sórdida- en el momento de la publicación: alusiones a los bajos fondos tokiotas, bares de homosexuales y travestis, un barman gigoló sin preferencias sexuales que no sean económicas… Pero criarse en Ibiza en la posposmodernidad cura este tipo de provocaciones; y, si analizo su libro desde esta perspectiva, Mishima acaba reducido a aguachirri.
Por eso, al finalizar la lectura no me quedo con la interpretación religiosa de ‘carne’, sino con la metafísica: no con la que tiene que ver con la moral sexual, sino con la simbólica. Carne entendida como lo opuesto a sentimiento. Si se me permite el pleonasmo, la carne como físico. Carne como apariencia.
La novela es una narración de apariencias continuas. Hasta ahí nada sorprendente en el prejuicio (que sigo teniendo) de un autor asiático. Ishiguro ya daba buena cuenta de lo importante que era mantener la imagen externa con su butler anglofílico. Mishima tal vez me ha sorprendido por el extremo al que lleva el juego de apariencias. Sus personajes están en un continuo laberinto de espejos, contra el que se rebelan. Si bien, en realidad, no salen de él. Quieren -dicen querer- salir, pero no lo hacen. O sea, no quieren.
Sus protagonistas son tres mujeres oriundas de Tokio, del Tokio de rancio abolengo, divorciadas tras matrimonios ‘perversos’, que se sueltan la melena una vez al mes en una comida durante la cual quieren sentirse libres de toda falsa apariencia dando la -falsa- apariencia de libertad. En realidad, al final están igual de atrapadas, solo que ya no por la rígida moral japonesa de posguerra, sino por su propia visión de lo que deberían ser mujeres libres/liberadas. Así que siguen cumpliendo con sus actos de sociedad, participando en las fiestas organizadas por diplomáticos, modistos, aristócratas, directores o productores, en las que respetan el protocolo a rajatabla; y luego afirman aburrirse soberanamente en ellas, razón por la que se rodean, para compensar, de los bajos fondos, de travestis, de gigolós y de vividores de toda calaña. En este estilo de vida no están solas. Los demás conocen y comparten ese aburrimiento y, como ellas, mantienen una doble vida. De ahí que unos y otros sepan de la existencia de las dos caras para la misma moneda, pero hagan como si no tuviera lugar la otra. Es el juego de espejos de las apariencias del que hablaba antes.
De las tres, solo conocemos la perspectiva de Taeko Asano, la que se reconoce como la más hipócrita sabiendo que su profesión de diseñadora de alta costura para las tokiotas de recursos consiste en halagar la vanidad de sus clientas. Las apariencias lo son todo para ella. Por eso, cuando se enamora perdidamente de Senkitchi, un jovencísimo camarero del bar gay Jacinto, que se prostituye al mejor postor, se da cuenta de que hay un límite a su amor. Límite temporal y también social. Puede compartirlo con Teruko, el compañero travesti de su amado; con sus dos amigas divorciadas; o con sus otros amantes. Pero en público, cuando lo presenta, será su sobrino y ella su tía benefactora. Todos sabrán en realidad qué es él, pero la apariencia predominará por encima de las especulaciones. Porque si declarara la verdad, en pocas horas caería en desgracia y sus conocidas dirían: “Sí, hasta ahora éramos sus amigas, pero ya está bien: no podemos llegar tan lejos por culpa de ella. ¿Qué clase de mujeres pensaría la gente que somos nosotras?” (pág. 89).
En verdad, ¿qué clase de mujer es Taeko, que es quien se enamora? Una que se empecina en sacar de los bajos fondos a su recién adquirido amante para convertirlo en universitario, redimiéndolo por el camino. Una que, sin saberlo, lisonjea, por ser clienta, a la que es la madre de la jovencita que se lo quitará. Una que contempla la posibilidad del suicidio doble… y del asesinato del amado idealizado. Al final, Taeko es una mujer que acabará destruyendo las fotos que le permitirían la venganza a su corazón roto, al tiempo que obliga a que un deshecho Senkitchi las mire detenidamente antes de quemarlas: mire su propio rostro perdido en el orgasmo con uno cualquiera de sus clientes del Jacinto. Y a que le dé un beso en la mejilla como despedida… con la puerta del piso abierta.
No le he tenido particular cariño a esta protagonista hasta el final, todo sea dicho. El constante ir y venir en las apariencias, los paseos redundantes por la calle de la hipocresía, me han resultado cansinos. «No era menos cierto que la imagen de la vulgaridad asociada al bien representaba para Taeko una idea del todo inconcebible. Cuando la persona era vulgar, se convertía también en alguien no bueno […] Por otro lado, las personas buenas estaban obligadas a mostrarse elegantes» (págs. 196-197). Su visión clásica, encorsetada, del mundo ha sido difícil de digerir.
En ocasiones, sus actos y palabras han sido incomprensibles. No entendí, por ejemplo, el shock que sufrió cuando Senkitchi se presentó a la primera cita vistiendo unos viejos vaqueros desgastados con los geta tradicionales, esas sandalias de madera que todos hemos visto en alguna película japonesa. Y, por tanto, tampoco compartí su alegría sensual cuando lo vio llegar a la siguiente cita enfundado en un impecable traje de corte occidental. Solo capté que era parte del juego de apariencias: del juego de la carne.
Si bien a veces las claves culturales se me escapaban, sí empaticé con los denodados esfuerzos de Taeko por no verse como lo que era: una mujer madura, divorciada, sola y solitaria, workaholic, enamorada de un pipiolo que la atrae principalmente por su frialdad constante, al que mantiene y quiere reformar, a pesar de saber que están destinados al fracaso, y ante el que planta constantes trampas emocionales por no dejarle ver la profundidad de su dependencia. El desierto que sentía Taeko antes de enamorarse puede llegar a dar pavor («se trataba de un desierto ilimitado que, al acercarse a él, de repente dejaba un gusto de arena en la lengua, entre los dientes», pág. 28). Su lucha contra el desierto es loable. Y por eso comprendo que al final venza a las dunas. Pero no lo hace a través del amor, sino gracias a la ‘escuela de la carne’, a la escuela de la apariencia.
En realidad, Senkitchi era el desierto: el desierto seco de la autoimpuesta falta de sentimiento, de pasión. Su carne -su aspecto, esto es, su apariencia-, será la que le enseñará a Taeko que ha de ir más allá, pues cuando se quedó en ella, en el mero físico, su corazón se rompió. Nada sexual en la moraleja, Mishima no pretendía describir una Lulú. Pero sí hay una lección moral: la carne es corrompible. De hecho, es corrupta. Taeko se gradúa con honores en la escuela de la carne y, aunque no lo diga, probablemente gracias a ello el desierto no vuelva a hacer acto de presencia en su vida.
Lección para Taeko y lección para mí. Es mejor confiar en la sinceridad de la lágrima que escapa involuntaria por la mejilla rugosa y abultada de un travesti con pestañas postizas que en las apariencias, procedan de un rostro angelical masculino (como el de Senkitchi) o de un título / cubierta / contracubierta engañoso (esta vez, el de Alianza).

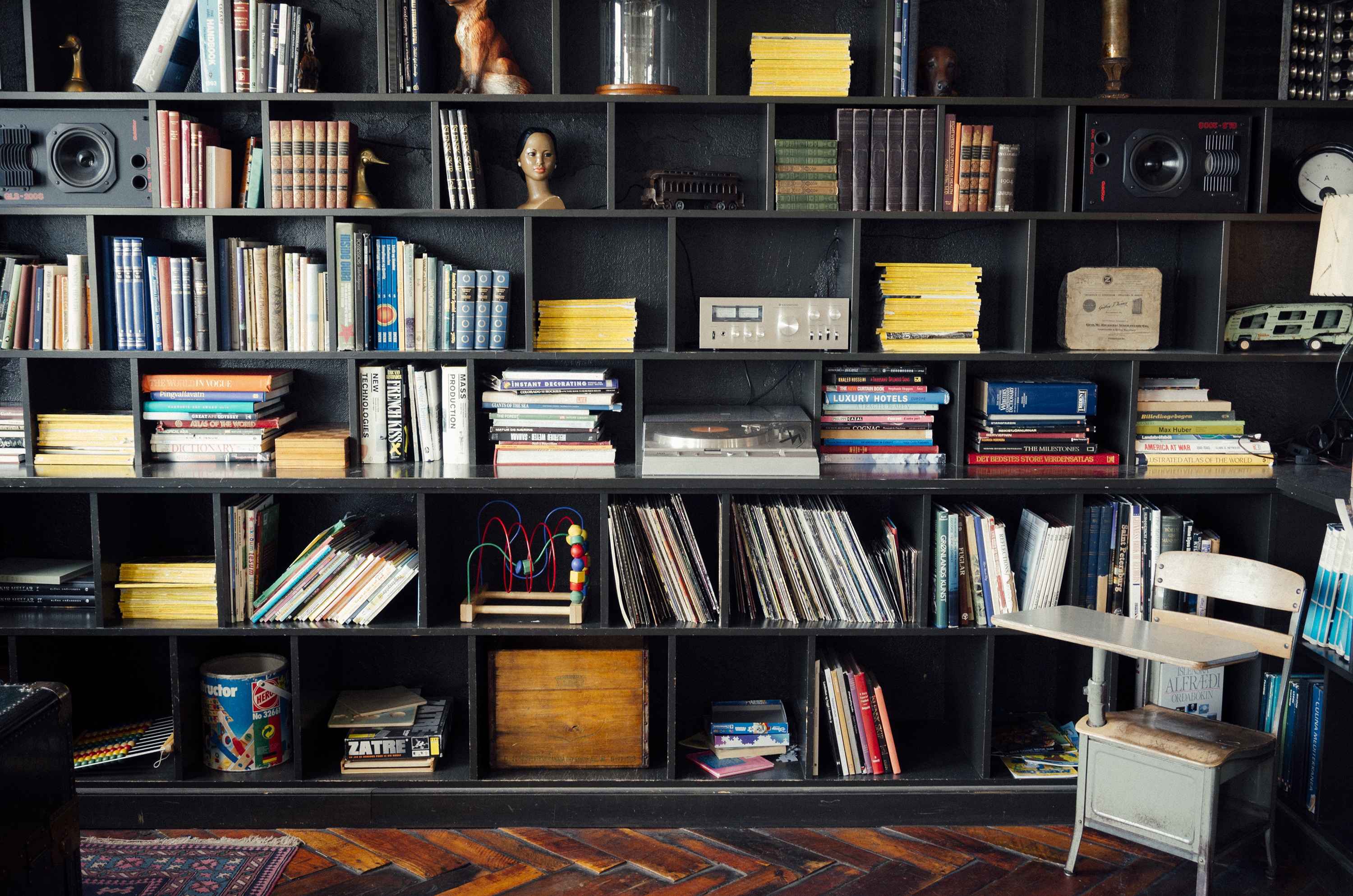



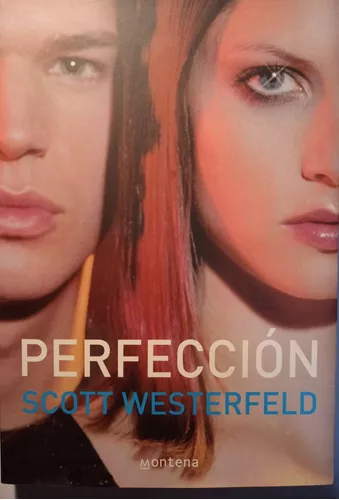
Deja una respuesta